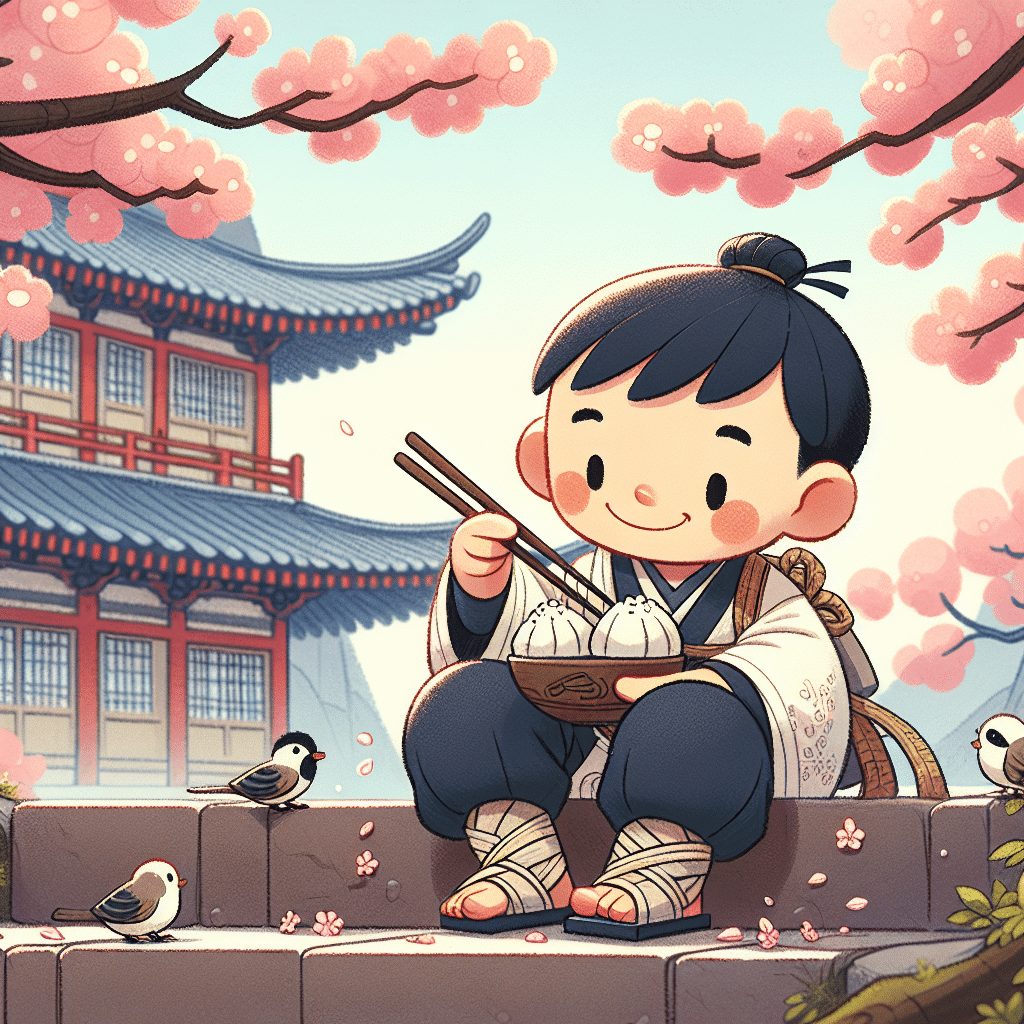Una vez, el sacerdote de un templo fue a realizar una ceremonia fúnebre, y dejó a su sirviente a cargo del lugar. Al principio, el sirviente leyó los sutras, pero luego se aburrió y terminó quedándose dormido. De repente, medio dormido, escuchó una voz en la entrada que preguntaba: «¿Puedo pasar?»
Salió el sirviente del templo, frotándose los ojos con prisa, y vio a la vecina anciana, quien traía un paquete grande.
– Toma – le dijo ella –, tráele esto al sacerdote como regalo por el festival.
El sirviente tomó el paquete y, al acercarlo, notó que salía de él un delicioso aroma y vapor caliente.
– Ah, parece que ha traído dango (bollitos de arroz). Si se los dejo al sacerdote, seguro se los comerá todos él solo, ¡ni siquiera me dejará probar! Creo que mejor los pruebo yo primero.
Desató el paquete y, dentro, encontró una caja llena de dango frescos y calientitos. Sin darse cuenta, comenzó a comer con avidez, hasta que terminó todos los bollitos. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se preocupó.
– ¡Ay, ay, qué he hecho! ¿Qué le voy a decir al sacerdote?
Pensó un rato en cómo salir del problema. De pronto, se le ocurrió una idea. Tomó la caja vacía y la puso en el altar, justo frente a la estatua de Amida. Luego, recogió las migajas que quedaban en la caja y las frotó en la boca de la estatua. Después, se sentó y continuó leyendo los sutras.
Cuando el sacerdote regresó, le preguntó:
– ¿Vino alguien mientras no estaba?
– Sí – respondió el sirviente –, vino la vecina y trajo una caja con algo, dijo que era para usted por el festival.
– ¿Y dónde está la caja?
– La dejé en el altar, frente a la estatua de Amida.
– Muy bien, buen trabajo. A ver, ¿dónde está esa caja?
Y en efecto, en el altar, frente a la estatua de Amida, estaba la caja. El sacerdote la abrió, pero estaba vacía.
– ¡Oye, sirviente! ¿Te comiste todo? – exclamó el sacerdote, molesto.
El sirviente respondió sin el menor rastro de vergüenza:
– ¿Yo? ¿Cómo cree que haría eso? ¡Jamás me atrevería!
Entonces miró a su alrededor y exclamó:
– ¡Ah, ya entiendo! ¡Fue Amida quien se lo comió todo! Mire, tiene la boca toda manchada.
El sacerdote miró la estatua y, en efecto, la boca de Amida estaba sucia.
– ¡Qué descaro! ¡Qué conducta tan deshonrosa para una estatua! – Y le dio un golpecito en la cabeza con el mango de su abanico.
La estatua de bronce resonó con un sonido hueco:
– ¡Ooom!
– ¿Ah, sí? ¿Todavía te haces el desentendido y culpas a otro? – El sacerdote le dio otro golpe, y la estatua volvió a resonar:
– ¡Ooom!
El sacerdote miró al sirviente y le dijo, amenazante:
– ¿Oíste eso? Amida dice: «¡Om, om!» Así que, al final, fuiste tú quien se comió la ofrenda.
– ¡Claro que no! ¡Una estatua no confiesa solo con golpes! – replicó el sirviente. – Hay que hacer una prueba de agua hirviendo.
Entonces calentó agua en un gran caldero y la vertió sobre la estatua. Salió vapor por todos lados, y el agua burbujeó y chisporroteó, como si la estatua confesara:
– ¡Sí, sí, sí me los comí! ¡Sí, sí!
El sirviente exclamó:
– ¿Ve, sacerdote? ¡Se lo dije! ¡Ahí está la confesión!